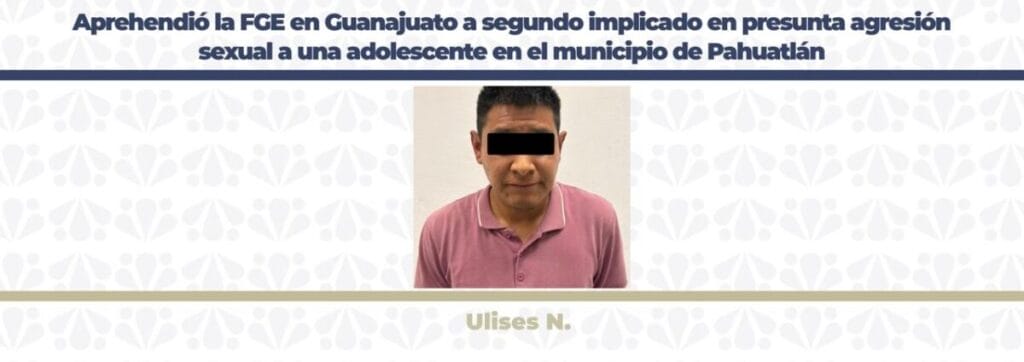Antes de hablar de marchas, concentraciones, mítines o disturbios, hay que hablar del escenario. Porque en política, como en el teatro, no cualquier escenario otorga legitimidad. Y en México, ningún espacio tiene más peso simbólico, histórico y político que la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México. No es exageración afirmar que ahí se toma la temperatura del poder: quien llena el Zócalo, manda un mensaje; quien lo pierde, acusa el golpe.
El Zócalo no es una plaza más. Es el corazón de la nación desde antes de que México existiera como país. En ese mismo espacio donde hoy ondea la bandera monumental estuvo el centro ceremonial de Tenochtitlan, con el Templo Mayor consagrado a Huitzilopochtli y Tláloc. Era el punto donde confluían el poder religioso, político y militar del imperio mexica. Tras la Conquista, Hernán Cortés no buscó otro lugar: sobre esas ruinas impuso el trazo de la nueva capital de la Nueva España. Allí levantó el Palacio Virreinal, símbolo del poder del rey; allí se erigió la Catedral Metropolitana, emblema del poder eclesiástico. Desde entonces, la plaza concentró los tres grandes poderes: militar, civil y religioso.
Durante la Colonia, el Zócalo fue escenario de recepciones de virreyes, funerales de arzobispos, autos de fe de la Inquisición, corridas de toros, ajusticiamientos públicos, mercados y celebraciones. No era sólo un espacio de tránsito: era el teatro del régimen. En 1813 recibió su nombre oficial de Plaza de la Constitución, cuando se juró ahí la Constitución de Cádiz. Y en el siglo XIX, tras el fallido proyecto de un monumento a la Independencia del que sólo quedó la base circular —el zócalo—, la gente terminó por rebautizarla con ese nombre que sobrevivió al tiempo.
Con la Independencia, el Zócalo dejó de ser exclusivamente colonial para convertirse en símbolo nacional. Las fiestas patrias, el Grito de Independencia, los desfiles militares, las ceremonias de Estado consolidaron su papel como altar cívico. En 1952 se retiraron los jardines y se despejó la explanada, dando paso al espacio masivo que hoy conocemos: una plancha lista para recibir al pueblo… o para contenerlo.
En el México posrevolucionario, el Zócalo fue pieza clave en la construcción de la legitimidad del régimen. No es casual que Lázaro Cárdenas haya elegido ese espacio para anunciar la expropiación petrolera en 1938. El acto no sólo fue económico y jurídico; fue profundamente simbólico: el presidente hablándole al pueblo en el centro del país, desde la plaza de todas las plazas. Tampoco fue casual que Manuel Ávila Camacho decretara ahí el estado de guerra en 1942. En ambos casos, el poder necesitó al Zócalo como testigo y aval.
Durante décadas, el régimen priista convirtió la plaza en su patio. Los presidentes se daban baños de pueblo o desde el balcón de Palacio Nacional. Por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) llenaba el Zócalo cada primero de mayo, disciplinadamente, como parte del ritual corporativo del sistema. El mensaje era claro: el poder tenía al pueblo de su lado… o al menos su imagen.
Pero el Zócalo también fue el espacio donde la disidencia intentó hacerse visible. Ferrocarrileros, médicos, electricistas, estudiantes marcharon hacia él en distintos momentos. La respuesta casi siempre fue la misma: represión. El régimen reclamaba para sí el monopolio de la calle y de la plaza. El Zócalo era suyo. Ahí no se protestaba sin permiso.
El parteaguas llegó en 1968. Por primera vez, un movimiento social ocupó de manera masiva el Zócalo no para aplaudir, sino para cuestionar al poder. El izamiento de la bandera de huelga en vísperas de los Juegos Olímpicos fue un acto de insubordinación simbólica de enormes dimensiones. El Estado respondió con la masacre del 2 de octubre y, tres años después, con el Halconazo. La lección fue brutal: el espacio público también se defiende con sangre. Tras esa derrota, la izquierda se replegó. Unos al sindicalismo independiente, otros a la academia, otros a la guerrilla. Vendrían los años de la guerra sucia, los desaparecidos, la persecución política. El Zócalo volvió a cerrarse.
No fue sino hasta la segunda mitad de los años ochenta cuando el movimiento social volvió a recuperar la calle. El Consejo Estudiantil Universitario, las marchas contra la privatización de la UNAM, las movilizaciones urbanas comenzaron a reconquistar las plazas. Y en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas desafió al régimen con una campaña que recorrió las plazas del país y cerró con un acto monumental en el Zócalo. Aquella noche no sólo se disputaba una elección; se disputaba el derecho a ocupar el centro del país.
Desde entonces, el Zócalo se convirtió en el principal bastión de la oposición de izquierda. El PRD lo llenó durante años contra los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Por ahí pasó el EZLN. Y por supuesto, Andrés Manuel López Obrador hizo del Zócalo su principal plataforma política: ahí se defendió del desafuero, ahí encabezó la resistencia tras la elección de 2006, ahí levantó su plantón, ahí convirtió la derrota electoral en movimiento.
Incluso el PAN entendió pronto el valor de la plaza. Manuel J. Clouthier y Vicente Fox también la usaron como escenario. Nadie que aspire al poder nacional puede ignorar el peso del Zócalo. Es, en sentido estricto, la caja de resonancia del sistema político mexicano.
En tiempos más recientes, el Zócalo ha sido tomado por nuevas generaciones de protesta: el movimiento #YoSoy132, las movilizaciones por Ayotzinapa, las marchas feministas, los colectivos de búsqueda. Cada ocupación ha reafirmado una verdad incómoda: la legitimidad del poder ya no se da por sentada, se disputa en la calle.
Por eso no es menor lo ocurrido en las últimas semanas. La llamada marcha de la generación Z del 15 de noviembre, con incidentes de violencia protagonizados por grupos de provocadores y una respuesta torpe y desproporcionada de las autoridades capitalinas, tensó de nuevo la relación entre gobierno, juventud y espacio público. La disputa ya no fue sólo por las consignas, sino por quién controla la narrativa de la plaza.
La respuesta política vino rápido. El sábado 6 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió al Zócalo. No fue un acto menor ni improvisado: fue una reafirmación de legitimidad. Como lo han hecho desde Cárdenas hasta López Obrador, la presidenta entendió que, frente a los cuestionamientos, no basta la conferencia mañanera ni las redes sociales: hay que ir al centro simbólico del país y mostrarse con la plaza llena.
Esto confirma una verdad que muchos se resisten a aceptar en plena era digital: el Zócalo sigue siendo el termómetro político de México. Las redes amplifican, los medios transmiten, pero la ocupación física del espacio público sigue teniendo una fuerza que ningún trending topic puede igualar. Una foto aérea del Zócalo lleno vale más que mil métricas de interacción.
En el fondo, lo que se disputa en el Zócalo no es sólo el control de una explanada. Se disputa la narrativa de quién representa al pueblo, quién tiene derecho a hablar en su nombre y quién puede convocarlo. El Zócalo no es neutro: es un escenario cargado de historia, de sangre, de victorias y derrotas. Cada concentración lo resignifica.
Hoy, como ayer, la plaza es territorio de conflicto. La diferencia es que ya no hay un régimen único que monopolice su uso. La disputa es abierta, plural, caótica. Y eso, con todas sus tensiones, también es un avance democrático. El problema surge cuando la autoridad confunde gobernar con contener, cuando responde a la protesta con fuerza en lugar de política, cuando ve en la plaza un problema de orden público y no un síntoma social.
El Zócalo seguirá siendo, nos guste o no, la arena donde se miden la legitimidad, la convocatoria y la fuerza real de los proyectos políticos. No importa cuántas plataformas existan ni cuántos algoritmos moldeen la opinión pública: en México, el poder todavía se mide en metros cuadrados llenos de gente.
Quien entienda esto a tiempo, entenderá también que perder el Zócalo no es sólo perder una plaza. Es perder el centro simbólico del país. Y en política, perder el centro suele ser el primer paso hacia la derrota.
Porque al final, en este país de plazas disputadas, el poder no sólo se ejerce desde los palacios. También se conquista —y se pierde— en la calle. Y ninguna plaza pesa tanto como el Zócalo.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
También puedes leer: La salida de Gertz Manero y la crisis de la procuración de justicia en México